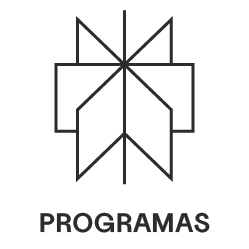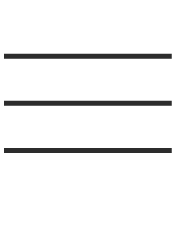El contexto de esta investigación es la exposición “Enredados en plantas mágicas” en la Galería EMIAN del Teatro Educativo de las Artes, en Panguipulli.
La exposición es, en sí misma, una experiencia interactiva que —como sucede en las propuestas artísticas— contiene una apuesta estética, propone un recorrido y establece una relación particular con la escala y la morfología de los objetos, que en este caso son representaciones de plantas con flores. Sin embargo, para Nube, esta exposición es también un medio: una forma de invitar a las personas a detenerse en los aprendizajes que la historia evolutiva de las plantas con flores tiene para enseñarnos. En ese sentido, esta investigación —realizada por Consuelo Pedraza, bajo la asesoría de Valentina Rambach— es parte central de este “enredo”. Si bien se origina en el contexto de la llegada de Nube a la Galería EMIAN, es también un relato que aspira a ser leído en distintos momentos y contextos. Esperamos que la inspiración y el valor que este contenido ha tenido para nosotras como Nube pueda proyectarse hacia muchos otros usos y lecturas.
A lo largo de esta investigación, por ejemplo, es posible comprender cómo las angiospermas han hecho de la relación su forma de existir, vinculandose íntimamente con todo su alrededor. Este ajuste evolutivo es una amigable analogía para explicar cómo Nube se adapta a los contextos encontrando en ellos un potencial recurso. Nuestra filosofía —basada en la flexibilidad y el respeto por los lugares que visitamos— propone, de manera similar, hacer de los vínculos nuestra forma, entendiendo el arte como una herramienta para poner en relación personas, saberes, formas de hacer y de aprender.
Al leer esta investigación, esperamos no sólo que las personas puedan aprender más sobre las plantas con flores, sino fundamentalmente que se expanda la mirada detenida en la naturaleza cotidiana.
Elena Loson
Directora de contenidos

Pongamos bajo el microscopio lo cotidiano.
Las plantas con flores suelen quedar relegadas a llenar floreros, componer paisajes o acompañar gestos cotidianos. Y, sin embargo, constituyen el grupo de plantas más diverso, complejo y abundante del planeta. Si les prestamos atención, si nos detenemos sin prisa a escuchar sus historias —antiguas y profundas—, aparecen relatos de adaptación, cooperación y dependencia. Las flores nos muestran que la vida no se sostiene en soledad: se enreda, se ajusta y se vincula con otros seres para persistir.
Hoy, cuando los vínculos entre lo humano, lo no humano y el entorno se vuelven más opacos y frágiles, mirar una flor como quien observa por un microscopio —atento a lo nimio— permite descubrir cuánta vida y cuántas relaciones sostienen ese pequeño acto de existir. Lejos de ser historias menores, como afirmó la bióloga Lynn Margulis: “such evolutionary tales deserve broadcasting” —tales historias evolutivas merecen ser difundidas.
Breve historia de un enredo vegetal

El Reino Plantae —aquellos seres vivos capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis— no siempre habitó la tierra firme. Durante millones de años, sus antepasados vivieron sumergidos en el agua, hasta que algunas algas verdes comenzaron a ensayar una vida fuera de ella. Para lograrlo, debieron desarrollar una serie de innovaciones fundamentales: mecanismos para evitar la desecación, estructuras que les permitieran sostenerse, sistemas para transportar agua y nutrientes, y nuevas formas de reproducirse con menor dependencia del medio acuático.
Las primeras plantas en tantear al ambiente terrestre fueron las briofitas: musgos, hepáticas y antocerotes, que aparecieron hace más de 470 millones de años y que aún hoy habitan el planeta. Pequeñas y delicadas, no poseen raíces verdaderas ni tejidos vasculares, por lo que absorben el agua y los nutrientes directamente a través de toda su superficie. Crecen bajas, pegadas al suelo, formando densos tapices verdes —verdaderos bosques miniatura. Su reproducción ocurre mediante esporas que se dispersan con el viento, pero el agua sigue siendo indispensable para completar su ciclo de vida. Las briofitas encarnan una forma temprana —y persistente— de vida terrestre, a medio camino entre el agua y la tierra.







A partir de esta experiencia inicial fuera del agua, algunas plantas continuaron transformándose. Hace 380 y 400 millones de años, durante el Devónico, surgieron los helechos y otras pteridófitas. Estas plantas incorporaron una innovación decisiva: tejidos vasculares capaces de transportar agua y nutrientes, junto con raíces, tallos y hojas verdaderas.
Gracias a estas estructuras, pudieron crecer en altura, explorar nuevos territorios y expandirse por los continentes. Durante el Carbonífero, hace unos 300 a 250 millones de años, formaron extensos bosques que dominaron los paisajes del planeta y que hoy constituyen gran parte de las reservas de carbón del mundo. Aunque su apogeo se extendió hasta el Mesozoico, conviviendo con los dinosaurios, su reproducción seguía dependiendo del agua y de la dispersión de esporas, manteniendo el vínculo estrecho con los ambientes húmedos.
Mientras los helechos perfeccionaban estos mecanismos, hace 360 y 380 millones de años algunas plantas dieron un paso decisivo en su historia evolutiva: desarrollaron semillas. A este grupo se le llamó gimnospermas, del griego gymnos (desnudo) y sperma (semilla), es decir, plantas con semillas expuestas, agrupadas en estructuras como conos o piñas, como ocurre en los pinos, las araucarias o los alerces. Junto con la semilla apareció el polen, lo que permitió la fecundación sin necesidad de agua, sino a través del viento. Gracias a esta innovación, las plantas pudieron reproducirse en ambientes más secos y fríos, expandiéndose por nuevos territorios. Por primera vez, las plantas se volvieron plenamente terrestres.
Pero la historia de las plantas no se detuvo ahí.
Hace aproximadamente 140 millones de años, en un mundo ya cubierto de bosques y habitado por una gran diversidad de animales, algunas plantas comenzaron a ensayar una nueva forma de prosperar. No se trató únicamente de una innovación estructural, sino de un cambio profundo en su manera de relacionarse con el entorno: comenzaron a enredarse con otros seres vivos a través de dinámicas de mutualismo simbiótico.
A este grupo se le llamó angiospermas, del griego angeion (recipiente) y sperma (semilla): semillas contenidas en un recipiente, porque sus óvulos están encerrados en una estructura que llamamos flor, y que, tras la fecundación, se transforma en un fruto que contiene la semilla.
La flor es el órgano reproductivo que consagra su acto en el encuentro. Insectos, aves, mamíferos, el viento e incluso el agua participan en un proceso llamado polinización, trasladando el polen de una flor a otra posibilitando la fecundación. Quien visita la flor obtiene alimento —néctar o polen— y, en ese intercambio, ambos resultan beneficiados. Para propiciar estos encuentros, las plantas con flores han ajustado sus colores, aromas, formas, estructuras y tiempos de floración a los comportamientos de quienes las visitan, al tiempo que se han adaptado a sus entornos y a las condiciones climáticas en las que viven.
Cada flor se volvió una propuesta específica.
Algunas ajustaron sus colores a la forma de ver de sus visitantes. Muchas flores azules, por ejemplo, resultan especialmente vistosas para las abejas, cuya percepción del color se extiende del ultravioleta al verde y es insensible al rojo. Muchas de estas flores presentan patrones ultravioleta —invisibles al ojo humano— que funcionan como guías hacia el néctar y el polen. Otras plantas adaptaron su ritmo al tiempo de sus polinizadores. Antes de la aparición de las abejas, algunos de los primeros polinizadores fueron escarabajos y polillas. Para encontrarlos, ciertas flores comenzaron a abrirse de noche: grandes y blancas para reflejar la poca luz disponible, y cargadas de fragancias intensas que orientan a quienes se mueven en la oscuridad. En otros casos, la forma fue clave. Las flores tubulares y colgantes, de colores rojos o anaranjados, se ajustaron al cuerpo y al vuelo de los picaflores. Su longitud y profundidad dialogan con picos largos y lenguas ágiles, permitiéndoles recolectar néctar mientras permanecen suspendidos en el aire.
Pero la relación no termina en la flor.
Cuando la polinización es exitosa, la flor da paso a un nuevo recipiente: el fruto, que envuelve y protege la semilla. Esta vez, la invitación es otra. Sabroso y carnoso, o pequeño y ligero, el fruto se adapta a sus comensales o posibles vehículos. Aves, mamíferos, el viento, el agua o incluso la gravedad se convierten en aliados en la dispersión de las semillas, ayudándolas a viajar lejos de la planta madre y a encontrar nuevos lugares donde germinar.
Algunas semillas desarrollan plumas o formas livianas que les permiten volar con el viento, como el diente de león; otras flotan, recorriendo ríos y atravesando océanos; muchas viajan adheridas al pelaje de animales o atraviesan su sistema digestivo tras ser ingeridas junto al fruto. La dispersión de semillas permite a las plantas expandirse, adaptarse a distintas condiciones ambientales y sostener la diversidad de los ecosistemas. En un mundo marcado por el cambio climático y la transformación acelerada de los territorios, esta capacidad de desplazarse y encontrar nuevos lugares para vivir se vuelve vital para la continuidad de la vida vegetal.
Tanto la polinización como la dispersión de semillas son expresiones de una misma estrategia: el mutualismo simbiótico. Una forma de relación en la que especies distintas se benefician mutuamente para sobrevivir y prosperar juntas. Prácticamente ninguna forma de vida existe como un individuo completamente independiente; las especies han evolucionado en conjunto, desarrollando una amplia red de dependencias y reciprocidades. Como señala la bióloga Lynn Margulis, “la simbiosis no es un fenómeno marginal o raro, sino natural y común: habitamos un mundo simbiótico”.
La verdadera innovación de las angiospermas no fue solo la aparición de la flor o del fruto, sino haber hecho de la relación su forma de vida. Gracias a su capacidad de adaptarse, transformarse y establecer vínculos complejos con otros seres y con su entorno, se convirtieron en el grupo de plantas más diverso y abundante del planeta.

Ocho enredos locales
En cada territorio, las angiospermas desarrollan respuestas singulares a las especies que las rodean, a los climas, los suelos y a las historias ecológicas locales. En Chile, esta trama de vínculos adopta formas particulares. A continuación, te invitamos a conocer ocho especies nativas y endémicas, y a descubrir cómo cada una es la expresión de su propia historia evolutiva.
La amancay (Alstroemeria spp.) es un género de plantas geófitas con numerosas especies nativas y endémicas de Chile, distribuidas a lo largo de gran parte del territorio, desde zonas áridas hasta ambientes templados. Su principal estrategia de supervivencia ocurre bajo tierra: desarrolla un órgano subterráneo —un rizoma— que almacena almidones, azúcares, agua y proteínas. Gracias a este reservorio energético, la planta puede permanecer en pausa durante períodos adversos y rebrotar con fuerza cuando las condiciones vuelven a ser favorables. En culturas precolombinas, algunos de estos rizomas —como los del liuto amarillo— fueron utilizados como alimento: de ellos se obtenía una harina similar al chuño, y aún hoy forman parte de la dieta de otros seres vivos, como el cururo, roedor endémico de Chile.
Cuando la amancay emerge y florece, otros enredos se vuelven visibles. Sus flores presentan una gran diversidad de colores, destacando la presencia de vetas —pequeñas líneas— que funcionan como pistas de aterrizaje que orientan el acceso al néctar. Según la especie y el territorio, la amancay ajusta sus colores y vetas en diálogo con los polinizadores que la visitan, principalmente abejas, abejorros e insectos nativos. En el bosque templado del sur de Chile, por ejemplo, Alstroemeria aurea mantiene una relación estrecha con el abejorro chileno (Bombus dahlbomii), el más grande y austral del mundo. Este polinizador, clave para la regeneración de los bosques templados, ha desaparecido dramáticamente en las últimas décadas, revelando cuán delicado —y profundamente entrelazado— es este vínculo.

El huilli (Leucocoryne ixioides) es otro caso de planta geófita endémica de la zona central de Chile. Al igual que la amancay, resguarda su energía bajo tierra: almacena agua y nutrientes en un órgano subterráneo llamado cormo, desde donde permanece en pausa durante los períodos adversos y rebrota cuando las condiciones vuelven a ser favorables. Crece en lugares abiertos y soleados, sobre suelos arenosos, y se distribuye desde la región de Atacama hasta el río Biobío, siendo especialmente abundante entre los ríos Elqui y Maipo. Es una de las especies que emerge con fuerza durante el fenómeno del Desierto Florido.
Cuando florece, el huilli despliega flores fragantes cuyos colores van del blanco al lila y al morado. Estas flores resultan especialmente vistosas para los dípteros —el grupo de las moscas— y atraen a un polinizador poco habitual: Acrophthalmyda paulseni, una mosca nativa endémica de Chile, perteneciente a la familia de las llamadas “moscas abeja”.

La ortiga caballuna (Loasa tricolor) es una planta endémica que habita laderas de cerros costeros e interiores de Chile central. Su nombre alude a los tres colores que componen su flor —amarillo, blanco y rojo— y también a los pelos urticantes que recubren tallos y hojas, capaces de provocar una intensa sensación de ardor al contacto. Sus flores presentan una arquitectura convexa particular: pétalos amarillos curvados hacia atrás que facilitan el acceso a las escamas nectaríferas rojizas, dispuestas como una invitación precisa. Este diseño favorece la visita de su principal polinizador: la abeja caupolicana de collar rojo, una abeja endémica sin aguijón, de bandas blancas y tórax anaranjado, que habita los mismos territorios costeros. En esta convivencia prolongada, flor y abeja han ido moldeando un vínculo estrecho en un mismo paisaje.

Un poco más al sur, en los bosques húmedos del centro-sur de Chile, crece el copihue (Lapageria rosea), flor nacional y enredadera endémica cuyo nombre proviene del mapudungun kopün, “estar boca abajo”. Habita entre el Maule y Los Lagos, tanto en la cordillera de la Costa como en la precordillera andina. Es común encontrarla enredada en troncos y ramas de árboles como el olivillo, el peumo, el coigüe o el boldo, buscando la penumbra fresca del bosque.
Su flor tubular, roja y colgante orienta el néctar hacia el interior de la corola. Esta arquitectura alargada y suspendida parece hecha a la medida del picaflor chico (Sephanoides sephaniodes), ave endémica del sur de Sudamérica y el polinizador vertebrado más importante de los bosques templados del sur de Chile. El copihue depende en gran medida de este picaflor para su reproducción: sin él, la sobrevivencia del copihue —y la de muchas otras especies leñosas del sur— se vería seriamente amenazada.

Una de las especies leñosas que también tiene al picaflor chico como uno de sus principales visitantes es el chilco (Fuchsia magellanica). Este arbusto nativo crece de manera abundante en el sur de Chile, especialmente en bordes de ríos, esteros y zonas húmedas. Su nombre alude directamente a los entornos que habita: chil-ko en mapudungun, “el que nace cerca del agua”.
Al igual que el copihue, el chilco presenta flores colgantes, alargadas y de colores similares —rojos y fucsias—, una combinación que favorece la visita del picaflor chico, que se alimenta del néctar mientras permanece suspendido frente a la flor. Sin embargo, su morfología es distinta: en el chilco, largos sépalos rojos envuelven pétalos morados y dejan colgar estambres cargados de polen, creando una flor más abierta y ligera, semejante a pequeñas campanas en movimiento. Además del picaflor, algunas especies de abejorros también visitan sus flores, y sus frutos carnosos atraen a aves frugívoras que dispersan sus semillas.

Otra flor tubular, roja y colgante, polinizada por el picaflor chico es el quintral (Tristerix corymbosus). A diferencia del copihue y el chilco, el quintral no crece desde el suelo: es una planta hemiparásita nativa de Sudamérica, ampliamente distribuida desde la Región de Atacama hasta Los Lagos. Vive sobre otros árboles, especialmente álamos y sauces, de los cuales obtiene agua y nutrientes, aunque mantiene la capacidad de realizar fotosíntesis lo que explica su condición de “medio parásita”.
Sus flores se agrupan en inflorescencias —racimos de diez a veinte flores rojo-anaranjadas— y ofrecen néctar al picaflor chico, que las visita con frecuencia. Tras la floración, el quintral produce frutos amarillos que son consumidos por aves. Sus semillas, recubiertas de una sustancia pegajosa, son transportadas y depositadas sobre ramas de nuevos árboles, donde quedan adheridas y germinan, dando inicio a nuevos individuos.
Durante mucho tiempo, el quintral fue considerado una “plaga” por su efecto debilitante sobre los árboles que hospeda. Sin embargo, hoy se estudia su rol ecológico como controlador biológico: al hemiparasitar especies exóticas como álamos, sauces o aromos, limita su expansión y favorece el equilibrio de los ecosistemas.

Otra angiosperma ampliamente distribuida es el culle (Oxalis rosea) una especie endémica de Chile, que se encuentra desde Coquimbo hasta Aysén. Habita barrancos costeros, claros de bosque y ambientes semisombreados, donde forma parte del paisaje cotidiano. Se reconoce por sus hojas trifoliadas —similares a las del trébol— y por sus flores rosadas de cinco pétalos. El culle mantiene una relación sensible con la luz: sus hojas y flores se abren y se cierran a lo largo del día, respondiendo a los cambios de luminosidad. De sabor ácido y refrescante, ha sido utilizado tradicionalmente como alimento y medicina, formando parte de tortillas, bebidas y preparaciones populares.

Otra planta nativa trepadora de los bosques templados y húmedos del sur de Chile es la quilineja (Luzuriaga radicans). Presente especialmente en Chiloé, donde habita lugares sombríos, su nombre específico, radicans, alude a las raíces aéreas con las que se afirma al bosque: flexibles, resistentes, capaces de sostenerla mientras trepa.
Estas raíces han sido utilizadas tradicionalmente en cestería y utensilios domésticos, convirtiendo a la quilineja en una planta profundamente ligada a la vida cotidiana del sur. Pero su enredo no es solo material. Tras la floración, sus discretas flores blancas dan paso a bayas rojas que activan nuevas relaciones. Entre quienes se alimentan de sus frutos está el monito del monte (Dromiciops gliroides), pequeño marsupial nocturno y endémico, habitante silencioso de los bosques templados. Al desplazarse entre los árboles, este animal dispersa sus semillas y permite que la quilineja encuentre nuevos soportes donde crecer.



Entonces, pongamos bajo el microscopio lo cotidiano.
Si nos detenemos en las flores que componen nuestros paisajes diarios y comenzamos a leer las capas que allí se superponen —sus colores y formas, el suelo que las sostiene, el clima que las moldea, el viento que las atraviesa, las especies vecinas, los seres que las visitan, las rutas del polen—, aparecen señales de una vida en relación, donde el contacto físico no es una excepción sino una condición. “Todos los organismos están en contacto, porque todos están bañados por el mismo aire y la misma agua en movimiento”, nos recuerda Lynn Margulis. Vivir implica compartir un mismo lugar al mismo tiempo, en una trama donde los cuerpos se rozan, se influyen y se transforman mutuamente.
Volver a Margulis permite sostener un giro fundamental en la forma de entender la vida. Para ella, la vida no conquistó el planeta por combate, sino mediante la creación de redes. Frente a una visión heredada del darwinismo, centrada casi exclusivamente en la competencia, Margulis propuso la cooperación y la simbiosis como motores clave de la evolución. Las plantas con flores encarnan con claridad este modo de existir.
Reconocer el enredo —y saberse parte de él— implica desplazar la centralidad humana, abandonar la fantasía de la autosuficiencia y asumir que nuestra continuidad depende, como la de las flores, de las redes que habitamos y que nos sostienen.
Referencias bibliográficas
Margulis, L. (1999). The symbiotic planet: A new look at evolution. Phoenix Paperbacks.